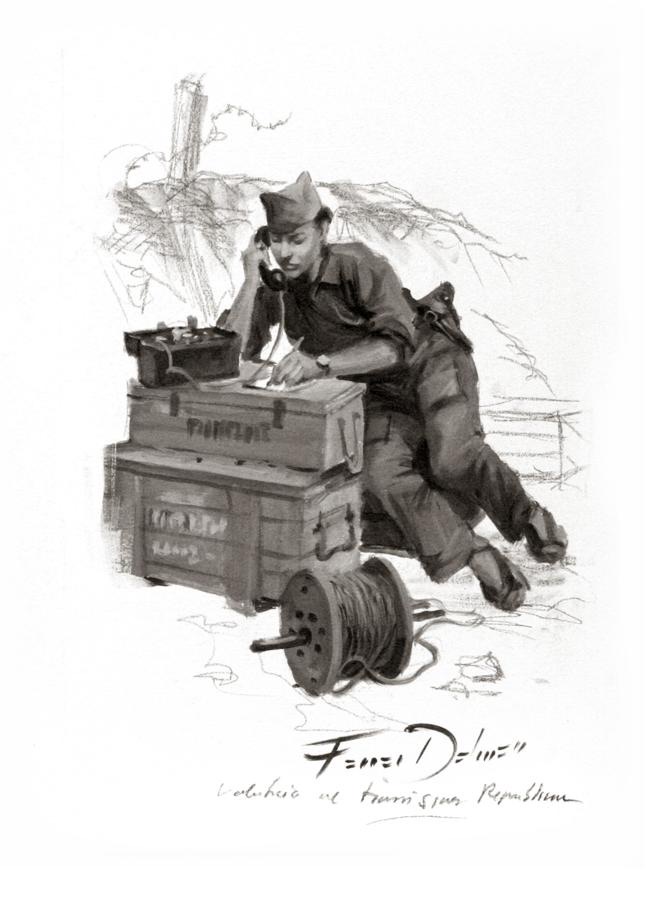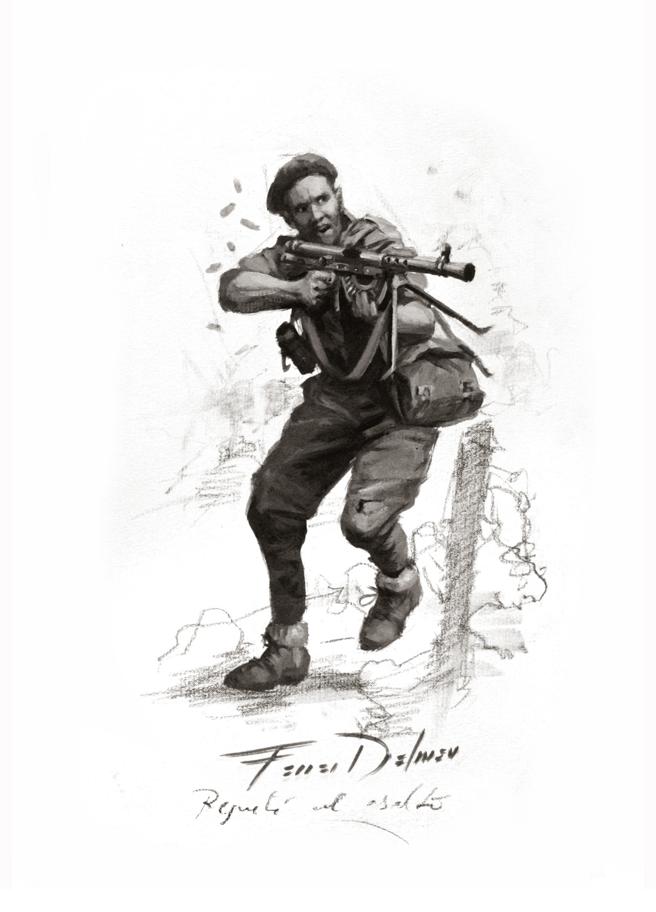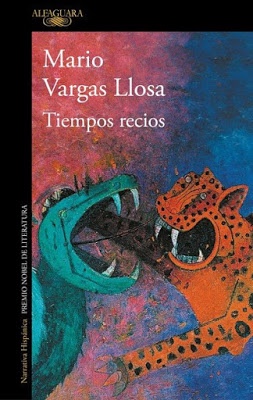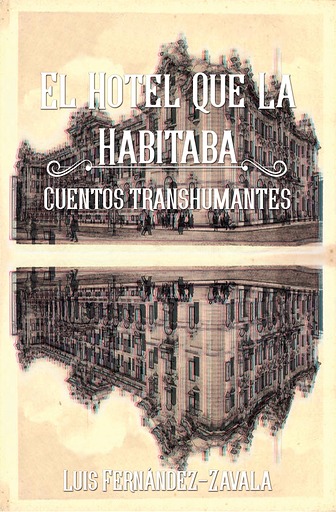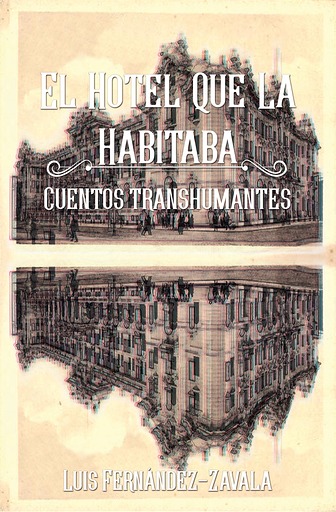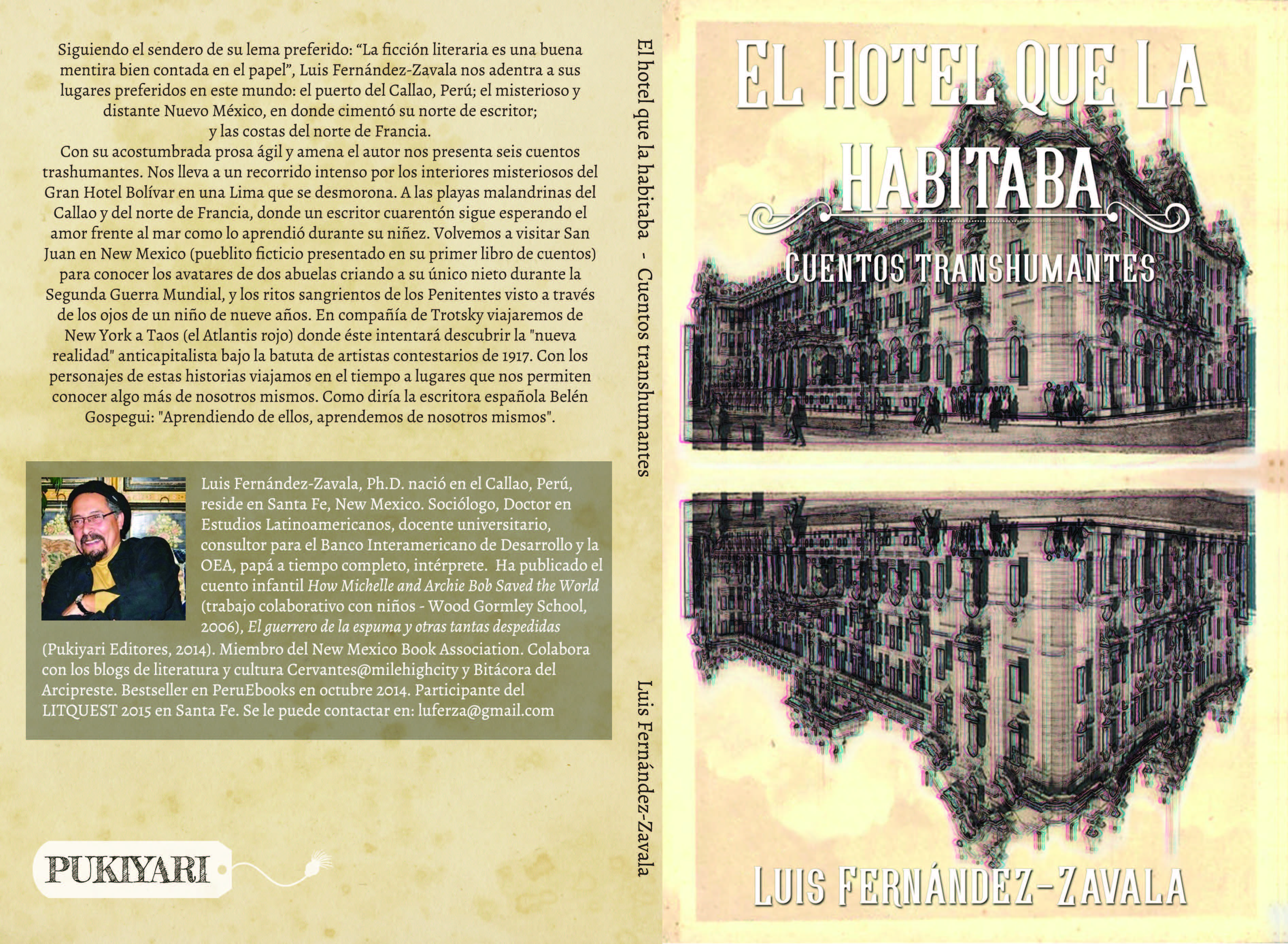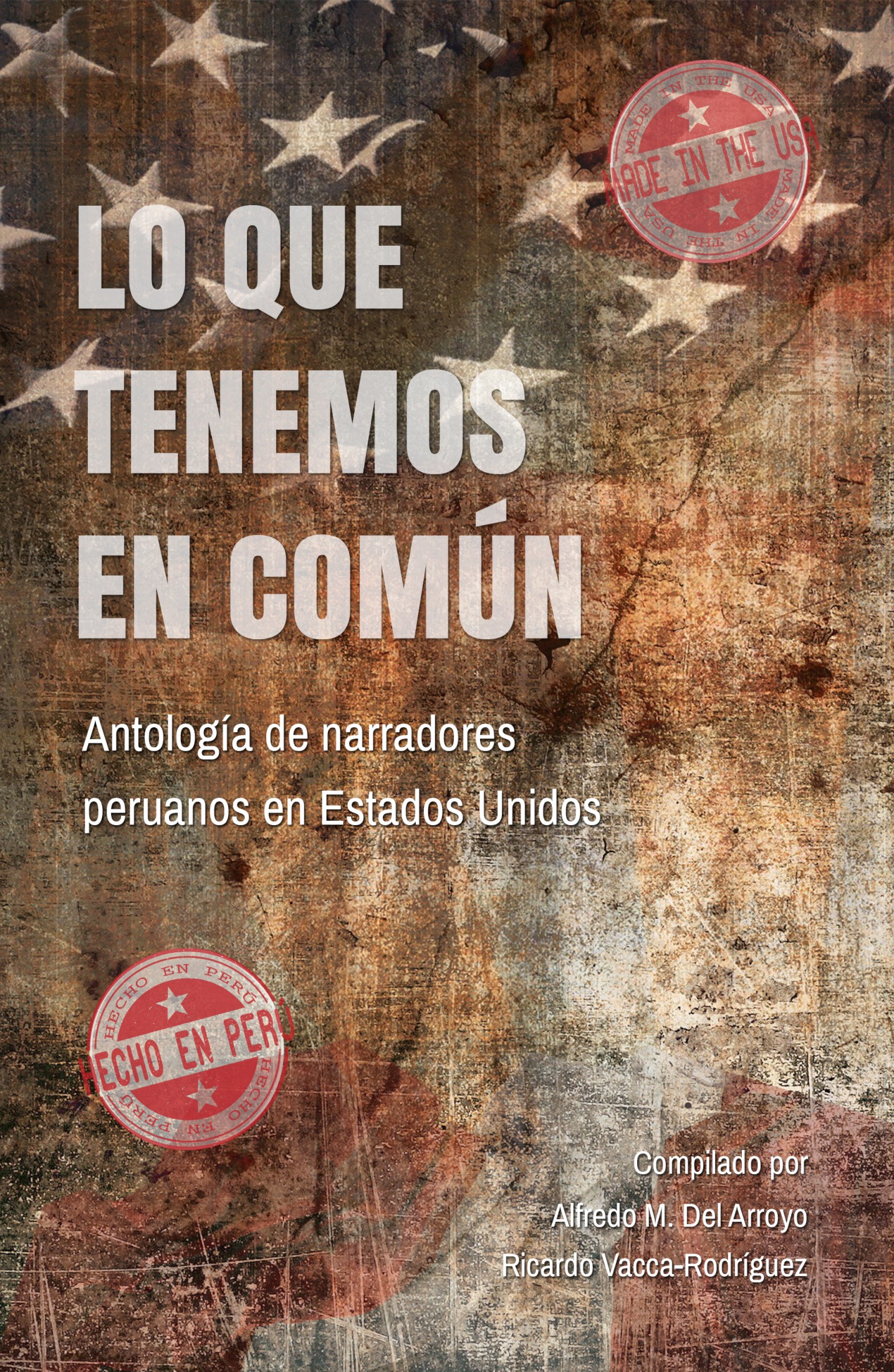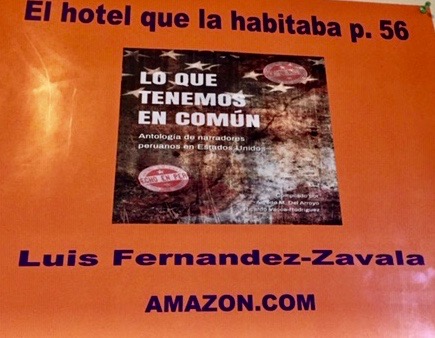El escritor no trata de entender asus personajes. Los siente y los acompaña.
A. Cueto, La piel de un escritor (Fondo de Cultura Económica, 2014)
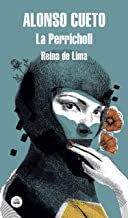
El autor peruano Alonso Cueto, miembro de la Academia Peruana de la Lengua, ha publicado catorce novelas desde 1995 hasta el 2019. Es especialmente conocido por títulos como El tigre blanco(Editorial Planeta 1985), La hora azul(Anagrama 2007) -a la cual le hicimos una reseña para este blog-, El susurro de la mujer ballena(Editorial Planeta 2007), Grandes miradas(Anagrama 2008) -que fue llevada al cine con el título de Mariposa Negra. A lo largo de su carrera literaria ha recibido varios premios entre los que destacan: premio Wiracocha 1985,Anna Seghers 2000,el Premio Herralde2005 y Alcobendas Juan Goytisolo 2019.
Alonso Cueto acaba de publicar La Perricholi. Reina de Lima(Random House 2019, 443 pp.), después de un arduo trabajo de investigación y elaboración que le demoró ocho años. Resalta en la producción de esta voluminosa obra una carátula realmente atrayente con el diseño gráfico de una tapada limeña con grandes e enigmáticos ojos que nos sugieren misterio, intensidad y sensualidad. El texto ágil, simple y sin trabas en base a fragmentos de mediana y corta extensión, permite al lector transcurrir fácilmente por el entramado mundo colonial limeño de finales del siglo XVIII y la vida azarosa e intensa de Micaela Villegas, la Pericholi.

“A los diciocho años, el cuerpo de Micaela se había perfilado en una escultura pequeña y precisa. Aun cuando no era alta, su espalda recta la hacía parecer siempre por encima del mundo. Tenía ojos atentos y sensibles, de una oscuridad fulgurante, capaces de registrar el menor movimiento y de procesarlo rápidamente de acuerdo a sus deseos y necesidades”.
La acción es narrada en tercera persona con una voz que se torna lírica a momentos, especialmente en el epílogo. Llama la atención un recurso literario usado por el autor, quizá con la intención de añadir intimidad al texto, al mezclar la voz de los personajes con la voz del narrador. Esto que puede causar confusión al principio, donde normalmente se podría esperar un diálogo precedido o seguido de un comentario, no altera la fluidez del texto una vez que el lector recapacita inicialmente sobre este recurso estilístico para descernir sobre quién está hablando y en qué contexto.
Historia y biografía
Escribir sobre Micaela Villegas (la Perricholi, la pequeña joya o la perra chola) será siempre especial y difícil porque hay mucho de mito en el imaginario popular y escasas fuentes ducumentales. El desafío que enfrenta un trabajo de ficción de esta naturaleza es doble: por un lado, presentar el contexto histórico sin exagerar en los detalles (imagino la inmensa cantidad de información procesada) y por otro lado, presentar la personalidad específica de los personajes actuando dentro de este contexto histórico, sin caer en lo obvio o trivial. Recuérdese que el escritor de ficción no reemplaza al historiador, ni al periodista y que su función está más bien ligada a la creación de pinceladas de emociones.
El autor resuelve este desafío presentando toda la vida social colonial concentrada en los paseos y alagarabías al rededor de la plaza mayor de Lima: carruajes, esclavos, vendedores de chicha y verduras, exhibición de joyas y vestidos se mezclan, con el sonido de las campanas, con los olores de comida, frutas y vegetales, las acequias y los desagues. Olores y sonidos son presentados y repetidos a lo largo de la novela para dar cuenta del barullo del ambiente colonial. El sonido de las alhajas de los señoronas por ejemplo, muestra lo superficial y estratificado de la sociedad colonial: cuanto más ruido puedan hacer con las joyas, mejor alcurnia se puede proyectar. Frente a este despligue sonoro y oloroso, Cueto impone el ruido de los pasos firmes y apurados de la Perricholi[1].
Ella es una mujer diferente que no es aceptada socialmente por la élite colonial porque no ser peninsular, sino criolla, porque ella trabajaba (cosa inusual para las señoronas de la colonia), primero como artista de teatro y luego como una suerte de empresaria, dueña de un molino y de una sala de teatro, y porque, he aquí el gran pecado social que altera la tranquilidad de la sociedad limeña, se había convertido a sus diciocho años en la amante oficial y pública del virrey sesentón, con el que tiene un hijo. La novela no entra en los detalles íntimos de la relación, más alla de la atracción mutua, donde una persona pone la juventud y la otra el status-poder. Pero para ambos, pareciera decirnos el autor, las reglas del juego estaban claras por lo tanto, no hay víctimas en esta relación asimétrica. Si la relación era por conveniencia material o sexual o si ambos estaban juntando soledades, o si Micaela buscaba al padre que perdió desde muy niña, o si por último, su relación fue producto de todo estos y otros factores, nunca lo sabrémos porque el autor no entra a fantasiar en esta íntima dimensión personal. El camino que toma Cueto es menos arrriesgado literariamente, presentándonos a una Perricholi rompiendo pesadas reglas sociales, pensando en su propio interés y actuando su odio/amor por esa misma sociedad que la condena y discrimina.
“Entraba en esas calles cargadas de perfumes y pregones, de sonidos de mulas y ruedas, de olores pestilentes y trajes luminosos y de religiosos acorazados por el hábito negro y blanco, avanzando hilos curvados de humo…Fiestas y silencios , perfumes y pestilencia, el arco iris y las sombras: Lima”.

Se podría decir que el autor opera en su narrativa como un videógrafo de la calle donde ocurre mucha de la acción y reacción de la sociedad colonial: la novedad de los nuevos cafes, la asistencia al teatro, el mercado, la iglesia como centro social, etc. Es en estos lugares en que podemos descubrir a Micaela actuando en una sociedad altamente estratíficada y cerrada.
El mundo colonial estaba cambiando y Micaela también
Cueto da cuenta de la atmósfera de cambio – aunque tenue – que se vivía a finales del siglo XVIII en el virreinato, donde ya venían apareciendo, sobre todo en Lima, las nuevas ideas políticas francesas que la administración colonial veía como peligrosas. La actitud de Micaela se engarza fácilmente con estas tendencias dado su espíritu libre, el ambiente bohemio en que se movía y su identificación con el territorio en el cual había nacido. La forma que el autor presenta estos cambios emergentes son más que nada simbólicas, introduciendo la presencia del científicos e intelectuales dentro de los círculos sociales de Micalea. En una sociedad tan miníscula y claustrofóbica, intelectuales, artistas bohemios y científicos bien podrían haber frecuentado el Corral de Comedias o podría ser que algunos de estos hombres con nuevas ideas hayan recalado en una de las tertulias que que amenudo se daban en la casona de Micalea. Por jemplo, Hipólito Unanue, fundador del Mercurio Peruano, y prócer de la Independencia, genera en Micaela una especial atracción. Las pocas páginas que el autor le dedica a estos deseos no concretados de Micaela, pretende poner a Micaela como una mujer abierta a las nuevas ideas políticas. Otra escena escena similar se presenta con la visita que hace Micaela al independentista prisionero Francisco de Zela. (“…Nunca había un rostro tan altivo…Se sintió atraído por él y trató de desimularlo moviendo el abanico”.) Micaela sensualiza su atracción por los hombres que encarnan una visión de cambio.
Para corroborar esta atracción liberal, Cueto nos cuenta que su hijo Manuelito (hijo del virrey Manuel de Amat y Junyen Planella Aymerich y Santa Pau) años después, sería uno los signatarios del Acta de Independencia. Es comprensible que dada la influencia de Micaela sobre su hijo, las ideas independentistas podrían haber germinado en él dentro del hogar de Micaela. Para añadirle dramatismo y mostrar la influencia materna, Cueto nos cuenta que el otro hijo que el virrey Amat tuvo con una señorona, fue el que fusiló al héroe y poeta independentista Mariano Melgar. Dos hijos ilegítimos, dos diferentes madres, dos opciones políticas diametralmente opuestas.
La novela está bien llevada si nos atenemos a lo que el autor pretendía desde el principio: seguir, caminar junto con Micaela, sin tratar de explicarla. El lector se va a enamorar del personaje pero no aprenderá mucho de la convulsión de sus conflictos internos, pero sí quedará claro que ella sabía lo que quería, y que lo consiguió.
[1]El autor comete el desliz de referirse al HUAYRURO, como “piedra”, cuando sabemos que es una semilla. Éste formaba parte del vestuario de Micaela, según el autor.